Como una «bandada de aves migratorias» (en palabras del crítico Louis Vauxcelles), los pintores parisinos comenzaron a volar a la costa francesa del Mediterráneo en los años finales del siglo XIX y los primeros de la siguiente centuria. Localidades como Colliure, Saint-Tropez o Niza serán su refugio estacional frente a los duros inviernos, el competitivo medio artístico y la agitada vida urbana de la capital. Los pequeños pueblos pesqueros de la costa les proporcionaron tiempo para reflexionar sobre su arte, compartir impresiones en las efímeras colonias que formaron en estos lugares, para navegar, pasear y, sobre todo, para pintar a pleno sol, bajo la intensa luz mediterránea.
De entre los muchos que emprendieron entonces la búsqueda en el sur de su particular Arcadia mediterránea, destacaremos a un grupo de amigos de cuyas inquietudes creativas compartidas surgirá una investigación de las posibilidades del color como elemento expresivo y compositivo, que resultaría escandalosa para su tiempo y decisiva para el devenir del arte de vanguardia. Sin el encuentro con el Mediterráneo la obra de Henri Matisse, Albert Marquet y Charles Camoin no habría sido la misma. Fueron lienzos pintados en Saint-Tropez los que expusieron en la sala VII del Salón de Otoño de 1905 y los que hicieron al citado Vauxcelles calificarlos de fieras (fauves) por su utilización libre, audaz e inaudita del color puro: «en el centro de la sala, un torso de niño y un pequeño busto de mármol cuyo candor sorprende, en medio de la orgía de tonos puros; Donatello chez les fauves».

Su historia común comienza en París, en la década 1890, en la que todos irán llegando a la ciudad, entonces el centro del mundo artístico internacional, para formarse con Gustave Moreau (1826-1898), el célebre pintor simbolista, singular profesor de la École des Beaux-Arts, que entendía la formación artística como un continuo a lo largo de la vida y que animaba a sus alumnos a seguir su propia intuición, a no contentarse con ir a estudiar al Museo del Louvre y a salir a las calles a dibujar la vida real y que, como recordaría Matisse, no les puso en un camino, sino fuera de los caminos. El propio Moreau había vislumbrado que él era «el puente sobre el que algunos de vosotros pasarán para crear el arte moderno». ¿Premonición? Seguramente un simple vistazo a los trabajos de estos jóvenes y una atenta escucha de sus conversaciones le habían demostrado que la Academia no iba a contarles entre los fieles guardianes de su tradición.
Es en estos años de estudiantes y observadores de la modernidad en París cuando se fragua entre Matisse, Marquet, Camoin (y Henri Manguin) una amistad que será también sintonía creativa, alimentada en una abundante correspondencia y en numerosos viajes de aventura y exploración de las orillas del Mare Nostrum.


Espoleados por la luz mediterránea de la Costa Azul, estas fieras del arte moderno necesitaban más: nuevos horizontes, asomarse al mismo mar desde otras ventanas, desde otra orilla, descubrir nuevos oasis en los que resguardarse para pensar y pintar, y siguieron volando más al sur, hacia lo que para los europeos venía haciendo, curiosamente, las veces de Oriente desde el siglo XIX y que para los árabes era, lógicamente, el Poniente: el norte de África.
Matisse (Le Cateau-Cambrésis, 1869-Niza, 1954) fue el primero de los cuatro en pisar, en 1906, esta otra costa de ese Mediterráneo que los europeos asomados a sus riberas creemos solo nuestro, centro y origen de nuestra cultura, pero en el que, en realidad, como decía aquella canción, han vertido su llanto eterno cien pueblos, de Algeciras a Estambul (incluso los vikingos).
Para un artista francés el viaje al Magreb en busca de inspiración le incluía (y le sigue incluyendo para algunos especialistas) en la estela de los grandes «descubridores» del cercano «Oriente», en la que figuran nombres de tanta trascendencia para la historia del arte europeo como Ingres, Géricault o Delacroix. Para ellos, Marruecos, Argelia o Túnez habían encarnado el exotismo y el misterio de lo desconocido, en un momento en que empezaban a tener Europa muy vista. Su pintura se había teñido entonces de «orientalismo», de paisajes, monumentos, mujeres y tipos populares y étnicos ajenos al imaginario colectivo habitual de los europeos y, por ello, absolutamente fascinantes.
Pero ni Matisse ni sus amigos buscaban un oriente de postal o de guía de viajes para burgueses, por muy hermoso, seductor, intrigante, chocante y embriagador que fuera el folclore local, tan diferente del francés. En una escapada a Tánger en 1911 Marquet le escribe a Matisse: «no seré jamás orientalista». Y ninguno lo fue.
Su contacto con el Magreb tuvo más bien algo de viaje iniciático y de retiro espiritual y creativo. Ya fuera porque quisieran alejarse temporalmente de su vida personal en Francia, porque buscaran nuevas fuentes de inspiración, porque tuvieran encargos pictóricos de sus coleccionistas (como en el caso de Matisse), o simplemente porque eran espíritus inquietos deseosos de ver mundo, lo cierto es que en estas estancias, de unos pocos días o unos pocos meses (salvo para Marquet, que tendría una larga relación con Argelia), se dedicaron a meditar sobre su arte, quizá con una serenidad o unos estímulos que en Europa no habían encontrado. Y la consecuencia fue que, para casi todos, estos períodos determinaron la evolución de su pintura. Haciendo suyas unas palabras de Matisse: la revelación les vino del Oriente.
Como anticipábamos, el pionero de la pandilla en el «descubrimiento» de la luz norteafricana será Matisse que, en la primavera de 1906, pasó dos semanas en el oasis de Biskra, en Argelia, entonces bajo gobierno francés y un importante destino turístico (llamada la Niza de Argelia) y lugar de recalada también de los pintores europeos en busca de su experiencia orientalista desde el siglo XIX. En su primer contacto con ese oriente revelador realizó apenas una obra (Rue à Biskra, SMK Copenhague), pero como podemos leer en una carta que le envía a Manguin, ya había empezado a vislumbrar que aquel nuevo escenario le iba a demandar mirar con nuevos ojos y repensar su forma de pintar: «el oasis de Biskra es muy hermoso, pero sé que uno deber pasar varios años en estos países para extraer alguno nuevo y que no puedes simplemente aplicar tu propia paleta y tu sistema». Lo visto en Biskra se grabó intensamente en su memoria: la arquitectura, los habitantes locales, los paisajes, los objetos decorativos (los tejidos y cerámicas islámicos que le fascinaban) y, por supuesto, la luz. Pasarán aún seis años antes de su siguiente estancia larga en el norte de África, pero entre tanto recurrirá a sus recuerdos para crear obras como Souvenir de Biskra (1907, Baltimore Museum of Art) o L’Algérienne (1909, Centre Pompidou), ejemplo de la huella dejada por su primer y breve encuentro con el otro Mediterráneo.


Las impresiones de esta experiencia llenaron seguramente conversaciones y cartas con sus amigos alimentando en ellos un deseo de emular a un Matisse a quien este grupo sin duda tendría por respetado líder y guía. Cohesionados más por su relación fraternal que por ser un movimiento artístico (que no lo fueron), el ejemplo de Matisse, un artista innovador y exitoso, que llegaría a ser figura fundamental del arte del siglo XX, hubo de jugar un papel muy relevante.
De entre ellos el más inquieto viajero fue el pintor bordelés Albert Marquet (Burdeos, 1875-París, 1947). Su biografía está plagada de estancias en numerosos lugares en Europa y, por supuesto, también en el Magreb. En 1908 (año en que también Pierre Bonnard viajará a Argelia y Túnez) parece que hace una fugaz escapada a Dakar, en compañía de Matisse, pasando por Tánger, a donde regresará en los años inmediatos en varias ocasiones (1909, 1911, año en que también viaja allí Manguin, y 1913) y a lo largo de los años 20, durante sus estadías anuales en Argelia.
Entre las obras que realiza en estos viajes hay dibujos, rápidos apuntes y algunos lienzos en los que se interesa sobre todo por el paisaje marítimo y portuario. Está claro que no quería ser orientalista, como él mismo le había dicho a Matisse. El folclore local y la habitual fascinación por «lo oriental», a la que sí sucumbió con gusto Matisse, está completamente ausente en su obra. Sus vistas de las costas magrebíes bien podrían ser las del Mediterráneo francés o italiano, resultan más una invención, una recreación mental, que una verdadera vista del natural.


Tras su breve excursión con Marquet a Dakar, Matisse regresaría a Marruecos entre finales enero y abril de 1912 acompañado de su esposa. El destino en esta ocasión es Tánger, otro de los paraísos orientales de los pintores europeos del XIX, donde se alojan en el lujoso hotel Villa de France, en una habitación con vistas a la casbah y la bahía. Tras un par de semanas de lluvias que le impiden explorar y pintar y que se le hacen eternas, según le escribe a Camoin, comienza a trabajar: «no estoy descontento, aunque eso sea difícil; la luz es tan dulce, es otra cosa completamente diferente al Mediterráneo». Sus palabras son muy significativas de la revolución que el contacto con la nueva luz norteafricana, mediterránea también, pero bien distinta, en efecto, a la de Costa Azul, supondrá para su obra. El viaje de Matisse está motivado tanto por su interés personal (qué duda cabe), como por el encargo de uno de sus coleccionistas rusos, Yvan Morozov, para quien realiza en esta primera estancia en Tánger un tríptico, con naturalezas muertas y vistas de los jardines de la villa Brooks, propiedad de un inglés que le abre las puertas de un escenario exuberante que Matisse pinta en todo su esplendor colorista, en unas obras de formas planas, muy simplificadas, casi abstractas.

Al final de estos meses conocerá a una joven marroquí, Zorah, que se convertirá en modelo de sus obras, sobre todo en su siguiente viaje en el otoño de ese mismo año 1912. Aunque la investigación pictórica de Matisse sea radicalmente diferente de la de sus predecesores orientalistas decimonónicos, algunos de los temas que habían seducido a éstos llaman también poderosamente (e inevitablemente podríamos añadir) la atención de Matisse. Ese será el caso de los hombres y mujeres locales, cuyas ropas y rasgos étnicos tiene sin duda un notable protagonismo en la pintura del artista, aunque no haya en ellos el pintoresquismo paternalista de la mirada de otros viajeros europeos.
Este primer séjour tangerois fue en cierto modo un tanteo del lugar y sus posibilidades que explotaría plenamente en su nueva estancia entre octubre de 1912 y febrero de 1913. En esta ocasión viaja solo, inicialmente, y disfruta entonces, en su oasis personal, de un período creativo muy prolífico e intenso, de un momento de revelación, como él mismo diría, en el que aborda obras ambiciosas y de grandes formatos que a su vuelta a París expondrá en la galería Berheim-Jeune, en abril de 1913, y que pasarán inmediatamente a formar parte de las colecciones de sus principales mecenas rusos (Sergei Shchukin especialmente), cuyos encargos financiaron estas escapadas del pintor.



En estos meses, Matisse se asoma a la bahía de Tánger desde su ventana, retrata a Zorah y a algunos jóvenes locales y, sobre todo, en un momento en que la gran novedad artística la está marcando el cubismo y su nueva definición del espacio dentro del cuadro, reflexiona sobre éste: la conexión del interior con el exterior y su construcción por medio de planos de color.
Confluyen en ese momento muchas cosas vistas con anterioridad que bajo la luz de Marruecos se unen en unos lienzos magistrales y hermosísimos, en los que su arte es completamente libre: los iconos rusos (vistos en Moscú en 1911), las miniaturas persas, la decoración del arte islámico, que le había cautivado desde su visita con Marquet a la exposición internacional de Múnich de 1910 y que él veía dedicada «a la exaltación de la felicidad»; Cézanne; el color como expresión de sentimientos y emociones; la luz mediterránea; el espacio y el plano… Temas todos ellos centrales de la vanguardia en la que Matisse jugó un papel protagonista de primer orden.
Aunque ésta sería la última vez que pisaba tierras magrebíes, el recuerdo de esta experiencia decisiva pervivirá largamente en su obra, transformándose en la lógica evolución creativa del pintor, pero reconocible en sus odaliscas de los años 20 y 30 pintadas en su otro oasis mediterráneo, Niza, y en las que resuenan los potentes ecos de aquel oriente cercano.

Como decíamos, tras unas semanas en soledad, a mediados de noviembre de 1912, llegan a Tánger Amélie Matisse y el pintor marsellés Charles Camoin (Marsella, 1879-París, 1965). Camoin, que se quedaría hasta finales de marzo de 1913 (los Matisse se irían a mediados de febrero), transmite en su correspondencia la felicidad vivida en esos meses: «estoy bien contento y bien encantado del invierno que he pasado con vosotros aquí, en uno de los países más atractivos que he visto, por no hablar del valioso estímulo de trabajo que no podía dejar de encontrar a tu lado». Una quincena de lienzos y numerosos dibujos fueron el resultado de este tiempo compartido, contagiado por la energía creativa de Matisse. Aunque la pintura de Camoin discurre por un camino menos audaz y experimental, atemperado por las enseñanzas de Cézanne, a quien había frecuentado en su casa de Aix-en-Provence, donde Camoin fue destinado para hacer el servicio militar. Sus composiciones son así más clásicas y ordenadas, de pinceladas largas, en las que las formas, bastante abocetadas, no llegan a verse completamente sometidas por el color plano.


Si bien algunas de estas obras tienen un claro aspecto de apunte realizado directamente delante del motivo pintado, la llegada de las lluvias, tras la marcha de Matisse, no solo permitió a Camoin comprobar, como ya le ocurriera a su amigo, la falsedad del mito de Marruecos entre los europeos del norte como un «país bendecido donde no llueve nunca, donde hace fresco en verano y calor en invierno», sino que le dio la oportunidad de, como él mismo lo explicaba, «librarme de esta costumbre de la instantánea tomada del natural», de explorar otra forma de pintar, en la que el referente real dejaba paso a la relaboración de los motivos en la memoria, a una creación más personal.
Tánger debió de representar, pues, una especie de catarsis para Camoin, un feliz paréntesis, «un período raro de salud [a pesar de haberse contagiado de la difteria] y de trabajo feliz». Esos meses, alejado de su zona confort en el eje París-Costa Azul y de la mano de un Matisse en plenitud creativa, le ofrecieron serenidad y perspectiva para valorar y replantearse su pintura. A su vuelta a París, decidió hacer tabula rasa, hizo pedazos una gran parte de los lienzos que tenía en su taller y tiró los restos a una papelera de la rue Lepic.
Los años siguientes marcarían una mayor distancia creativa, que no personal, entre estos amigos. Pese a su proximidad inicial a lo que se ha llamado «fauvismo» y que en realidad nunca fue un movimiento artístico definido, cada uno de ellos seguirá un camino personal que sus encuentros con la otra orilla mediterránea ayudaron a impulsar y orientar. Marquet fue el único que siguió frecuentando el norte de África. Por prescripción de su médico, el célebre Élie Faure, en 1920 pasó una temporada en Argel, para recuperarse de la «gripe española». Allí conocerá a la escritora Marcelle Martinet, con la que contraerá matrimonio en 1923 y con la que regresará todos los inviernos, hasta 1946, instalándose en una habitación con vistas al puerto de Argel, que Marquet pintará sin descanso. Allí debió entablar también relación con el escritor francés Henri Bosco, cuya evocación de Argel, Sites et mirages (Parajes y espejismos) se editó en 1951 acompañado de varias acuarelas de Marquet.
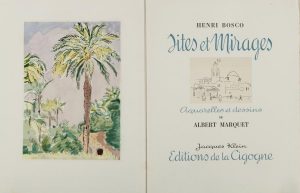
En estos años argelinos visita el Sáhara, Túnez, Marruecos, numerosos lugares de la costa y el interior donde seguirá explorando una pintura de cielos grises, encuadres inspirados por las estampas japonesas y especialmente interesada por el aspecto industrial de los puertos; una imagen muy alejada de la de su cher Matisse pero que define perfectamente la distancia y sobre todo la marcada personalidad que cada uno de estos pintores tuvo dentro del multiforme siglo XX.


Como curiosidad para el lector, queremos recordar a otro amigo y compañero de viajes sureños y africanos, arrinconado de la gran historia en la que Matisse se convirtió en protagonista y Marquet y, Camoin en secundarios de lujo. Sin apenas rastro en los libros que han reconstruido sus periplos viajeros, lo cierto es que, al menos en 1912, el pintor español Francisco Iturrino también compartió su tiempo con Matisse en Tánger. Su relación remontaba también a los años de formación parisinos con Moreau y se había consolidado en otros viajes, como el que juntos realizaron por Andalucía (Sevilla y Granada), en el invierno de 1910-1911, cuando quizá también pasaron brevemente a Tánger, donde se encontrarían de nuevo en 1912. Iturrino, no tan bien posicionado económicamente como Matisse, se alojó en el más modesto hotel Cavilla, propiedad del gibraltareño Enrique Cavilla, hermano de un destacado fotógrafo de la vida tangerina, Antonio Cavilla. Varias obras en las que queda patente la cercanía de Iturrino con el estilo de Matisse son testimonio de esta estancia, que hubo de proporcionarle al artista, otro ávido consumidor de la luz del sur, también recursos para su arte de madurez que desarrollará sobre todo en temáticas de inspiración española, en otro oasis, tropical en este caso, en el jardín de la finca de La Concepción en Málaga.


Pero esa es otra historia que contaremos en el Museo Carmen Thyssen, a partir de octubre. De momento, y hasta el 9 de septiembre, seguimos a orillas del Mediterráneo europeo, en la Arcadia reinventada por numerosos pintores franceses y españoles, en un oasis soñado que parece casi un espejismo en medio de la trágica historia actual de nuestro mar.
